Diego Madrazo no solo es un nombre asociado a la defensa de los derechos de los guardias civiles; es también una de las voces más firmes contra una anomalía jurídica que sigue afectando, en pleno siglo XXI, a miles de profesionales: la aplicación del Código Penal Militar (CPM) a los agentes de la Guardia Civil en funciones policiales o fuera de servicio. En esta entrevista, hablamos con él sobre el intenso trabajo desarrollado desde AUGC para poner fin a esta injusticia estructural, con especial atención al caso más reciente, ocurrido en Tenerife, que será juzgado el próximo 14 de octubre. Un proceso que vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias reales de mantener vigente un código militar que vulnera derechos fundamentales y expone a los agentes a sanciones desproporcionadas y arbitrarias. 1. Diego, en pleno 2025, ¿cómo se justifica que el Código Penal Militar siga aplicándose a guardias civiles que realizan funciones policiales? Sinceramente, no se justifica. La aplicación del Código Penal Militar a quienes ejercen funciones policiales es una anomalía jurídica, institucional y ética. La Guardia Civil es un cuerpo policial pero sigue bajo un régimen penal distinto y más gravoso, lo cual vulnera el principio de igualdad. No hay base razonable para mantener esta excepción penal; no protege nada, solo perpetúa desigualdad. 2. ¿En qué tipo de situaciones se ven más expuestos los agentes a ser juzgados bajo jurisdicción militar? Cualquier discrepancia con la cadena de mando, incluso nimia, puede terminar en un proceso penal militar. Desde una baja médica hasta una discusión informal o una riña. Una simple riña o altercado, por mínimo que sea, puede ser canalizado como una falta disciplinaria y escalar hasta un juzgado militar. Basta un gesto o una palabra desafortunada para que un conflicto, incluso fuera de servicio, se convierta en un caso penal bajo el Código Penal Militar. La arbitrariedad es una amenaza constante y convierte cualquier roce en un riesgo penal real. 3. ¿Podrías compartir algún caso concreto que ilustre el uso del Código Penal Militar como herramienta de control disciplinario? Uno de los ejemplos más recientes que ilustra esta injusticia es el de un compañero en prácticas destinado en Tenerife. A punto de terminar ese periodo, sufre un accidente de tráfico y recibe una baja médica que, si bien le impide prestar servicio, no le impide desplazarse, como consta en los propios informes médicos. Con el único objetivo de contar con el apoyo de su familia durante la recuperación, solicita residir temporalmente en el domicilio de sus padres, en la península. La Comandancia de Tenerife se lo deniega sin ofrecer una motivación clara. A pesar de ello, el compañero mantiene su residencia en Tenerife, conserva su alquiler, entrega allí todas las bajas médicas, acude puntualmente a los reconocimientos médicos, comparece cuando se le requiere en su unidad y recoge en persona la documentación oficial. Solo viaja de forma esporádica al domicilio familiar para ver a su familia, sin que ello interfiera nunca con sus obligaciones profesionales. Sin embargo, cuando la Comandancia tiene conocimiento de esos desplazamientos, decide abrirle un expediente disciplinario por una falta leve, como si el mero hecho de viajar estando de baja fuera un comportamiento punible. El expediente se archiva cuando cambia la autoridad sancionadora, pero entonces se activa la vía penal militar. Se le acusa de un delito de desobediencia, en una decisión absolutamente desproporcionada. El juicio se celebrará el próximo 14 de octubre. Este no es un caso aislado. En otra ocasión un guarda civil profirió expresiones mal sonantes a un sargento fuera de servicio durante un partido de fútbol, en un contexto informal y sin que se produjeran daños físicos. Sin embargo, el compañero fue condenado a cuatro meses de prisión militar, una sentencia que el Tribunal Supremo ratificó. Un incidente que en cualquier otro ámbito habría terminado, en el peor de los casos, con una amonestación verbal o un apercibimiento, acabó con una condena penal militar. Ambos casos, tan diferentes entre sí, demuestran lo mismo: que se está utilizando el Código Penal Militar para criminalizar comportamientos que no causan daño, que no tienen voluntad de agresión, y que jamás deberían salir del ámbito administrativo. Y esto, además de injusto, es profundamente inhumano. 4. ¿Qué consecuencias tiene esto en la salud mental y el clima laboral dentro del cuerpo? Para quien lo sufre, es devastador: ingresar en prisión por una discusión o un malentendido es una tragedia que destroza vidas. Familia en angustia, explicar a hijos pequeños que su padre o madre «ya no puede volver a casa». El estigma social, la humillación pública, y la incertidumbre legal desgastan emocionalmente al agente y a su entorno. Esto no es anecdótico: cualquiera, incluso quien sea más valorado o reconocido, puede convertirse en víctima del CPM por un gesto trivial. Esta vulnerabilidad constante destruye la confianza, genera miedo generalizado y convierte la vida profesional en una jaula anticipada. 5. ¿Crees que la aplicación del Código Penal Militar vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a defensa? Sí, claramente, la libertad de expresión ha sido utilizada para sancionar comentarios críticos, aunque informales, dirigidos a superiores, incluso cuando carecían de intención ofensiva grave y se expresaban en un ámbito coloquial o privado, dentro de grupos reducidos de compañeros. Respecto al derecho a la defensa el artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, imparcial, independiente y ajeno a la causa. Esto parece obviarse en la jurisdicción militar, ya el juzgador pertenece a la propia estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, lo que puede comprometer su imparcialidad. No solo comparte cultura institucional con los mandos que impulsan los procedimientos, sino que en muchos casos mantiene vínculos jerárquicos o de carrera con ellos. Esto choca frontalmente con el principio de independencia judicial y puede generar la percepción, y en ocasiones la realidad, de que no existe un tercero neutral que dirima el conflicto. Sin duda, las diferencias son significativas, y no solo formales, sino de fondo. En los procedimientos judiciales ordinarios el ciudadano goza de un conjunto de garantías esenciales que constituyen la base del derecho a un juicio justo: la oralidad, que permite al tribunal escuchar directamente a las partes; la inmediación, que garantiza la presencia del juez en la práctica de la prueba; la publicidad del juicio, como instrumento de control externo; y, sobre todo, la independencia e imparcialidad del órgano judicial, piedra angular de todo proceso equitativo. En cambio, en el ámbito de la jurisdicción militar, muchas de estas garantías se ven considerablemente limitadas. En primer lugar, los tribunales militares están integrados por jueces togados militares o mandos con formación jurídica, lo que introduce un riesgo objetivo, y una percepción extendida, de falta de imparcialidad, especialmente cuando el encausado pertenece a la misma cadena jerárquica que el juzgador. Además, la publicidad del juicio puede ser restringida o incluso eliminada, aludiendo razones disciplinarias o de seguridad, lo que dificulta el control externo del procedimiento. Por otro lado, los recursos procesales están mucho más limitados, y en muchas ocasiones no existe la posibilidad de acudir a una instancia civil o imparcial que revise lo actuado. Estas restricciones no son menores: una resolución dictada en el ámbito militar puede tener consecuencias tan graves como la imposición de antecedentes penales, pérdida de destino o suspensión del empleo, con un impacto directo en la carrera profesional y en la vida personal del afectado. Todo ello ha llevado al Tribunal Constitucional a intervenir en varias ocasiones para corregir vulneraciones de derechos fundamentales en este ámbito. Un caso paradigmático es el resuelto en la Sentencia 21/2021, en la que el alto tribunal estimó el recurso de un agente de la Guardia Civil sancionado disciplinariamente por declaraciones que había prestado como testigo en un juicio civil. El Constitucional concluyó que se había vulnerado su derecho a no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, al utilizarse de forma incriminatoria unas manifestaciones que no fueron prestadas con las debidas garantías. Ordenó, por tanto, anular la sanción y retrotraer las actuaciones para que un nuevo órgano valorase si dichas declaraciones fueron obtenidas en un contexto coercitivo. En la misma línea, la Sentencia 143/2021, reafirmó que la motivación de una resolución disciplinaria no puede descansar exclusivamente en declaraciones del propio agente sin contar con elementos probatorios independientes. La ausencia de dicho análisis implicó, de nuevo, la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la presunción de inocencia y a no autoincriminarse. En estas resoluciones, el Tribunal Constitucional advierte del peligro de que, en un entorno como el militar —donde la presión jerárquica es estructural—, puedan tomarse decisiones disciplinarias o incluso penales a partir de declaraciones prestadas sin advertencia de sus consecuencias, y sin que el afectado pueda ejercer de manera efectiva su derecho a defensa. En definitiva, la jurisdicción militar no puede operar al margen de los estándares constitucionales en materia de garantías procesales. Estas sentencias dejan claro que el respeto al artículo 24 CE, que consagra derechos como la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia o el derecho a un juez imparcial, no admite excepciones en función del fuero jurisdiccional. En ningún caso puede sacrificarse la protección de los derechos fundamentales por razones de disciplina interna o estructura jerárquica. 6. ¿Qué diferencia hay, en términos de protección legal, entre un guardia civil y un policía nacional? La diferencia es abismal. Un policía nacional está sujeto a la jurisdicción civil, con garantías procesales plenas, protección frente a sanciones arbitrarias y sin riesgo judicial militar. En la misma situación, un policía nacional sería tratado como ciudadano. En cambio, un guardia civil puede enfrentar tribunales militares por hechos similares. 7. ¿Consideras que la naturaleza militar de la Guardia Civil es un obstáculo para su modernización? La naturaleza militar de la Guardia Civil forma parte de su identidad histórica y tiene su encaje constitucional, y no tiene por qué suponer, en sí misma, un obstáculo para su modernización. De hecho, la disciplina, el compromiso y la vocación de servicio que caracterizan al Cuerpo son elementos que pueden convivir perfectamente con un modelo actualizado y plenamente garantista. No obstante, el problema surge cuando esa naturaleza militar se utiliza como argumento para mantener marcos normativos que no se corresponden con la realidad actual, especialmente en lo que respecta al régimen sancionador o al sometimiento a la jurisdicción penal militar por actuaciones derivadas de funciones policiales ordinarias. En este sentido, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha propuesto una reforma puntual y perfectamente compatible con el mantenimiento del carácter militar del Cuerpo: excluir expresamente la aplicación del Código Penal Militar en aquellos supuestos que no tengan relación con funciones estrictamente castrenses, como misiones militares, conflictos armados o estados excepcionales, y limitar su alcance a estas situaciones extraordinarias. Esta propuesta no cuestiona la esencia institucional de la Guardia Civil ni pretende su desmilitarización, pero sí busca evitar que esa condición dé lugar a la aplicación de un régimen punitivo paralelo que merme derechos fundamentales, genere inseguridad jurídica y limite el desarrollo profesional de los agentes. Modernizar no es renunciar a lo que somos, sino adaptar lo que tenemos a las exigencias de una sociedad democrática y de un servicio público cada vez más especializado y exigente. Por eso, creemos que es posible conservar lo valioso de nuestra tradición sin renunciar a una evolución jurídica y organizativa que garantice plenamente los derechos y la eficacia del servicio. 8. Desde AUGC, ¿qué reivindicaciones concretas hacéis respecto a este tema ante el Ministerio del Interior o el Congreso? Desde AUGC venimos reclamando una reforma puntual y sensata del Código Penal Militar que, sin cuestionar la naturaleza militar de la Guardia Civil, corrija los excesos normativos que hoy permiten la aplicación de la jurisdicción castrense en situaciones que nada tienen que ver con el ámbito estrictamente militar. Nuestro objetivo no es otro que garantizar los derechos fundamentales de los guardias civiles cuando desarrollan funciones policiales cotidianas, que es su tarea principal en tiempos de paz. Con ese propósito, hemos trasladado tanto al Ministerio del Interior como a los grupos parlamentarios una propuesta concreta: en primer lugar, pedimos que se excluya de forma expresa del ámbito de aplicación del Código Penal Militar cualquier conducta que tenga lugar fuera de servicio. Creemos firmemente que un guardia civil no puede ser sometido a un régimen penal excepcional por hechos ocurridos en su vida privada o al margen de su función profesional, máxime cuando esas situaciones ya están contempladas en el ordenamiento jurídico común y en el régimen disciplinario del Cuerpo. En segundo lugar, solicitamos la supresión del apartado 5 del artículo 1 de la Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar, cuya redacción actual permite una interpretación excesivamente amplia de los supuestos en los que puede aplicarse el derecho penal castrense. Esta ambigüedad ha generado situaciones desproporcionadas, como la condena de agentes por «insulto a superior» en discusiones personales ajenas al servicio, lo que pone en cuestión el principio de taxatividad penal y mina la seguridad jurídica. Nuestra reivindicación no pretende eliminar la jurisdicción militar ni desnaturalizar el carácter militar del Cuerpo. De hecho, defendemos que los tribunales castrenses sigan conociendo los recursos en materia disciplinaria, como establece el sistema actual. Lo que pedimos es acotar su aplicación penal a contextos excepcionales, como los previstos en la reforma de 2007: guerra, estado de sitio o integración en unidades militares. Esta interpretación, que en su día contó con amplio consenso político y social, reflejaba de forma equilibrada la dualidad de la Guardia Civil como cuerpo policial de naturaleza militar. En definitiva, lo que AUGC propone es una modernización jurídica que proteja los derechos de los guardias civiles sin alterar la estructura del Cuerpo, adaptando la normativa a la realidad actual del servicio. La aplicación del derecho penal militar no puede convertirse en un instrumento de control desproporcionado, ni en una fuente de arbitrariedades. Un modelo policial en democracia debe regirse por principios de legalidad, proporcionalidad y garantías, y eso es precisamente lo que esta reforma busca asegurar. 9. ¿Qué respuesta habéis recibido por parte del Gobierno y de la Dirección General de la Guardia Civil? Hasta ahora, respuestas vagamente evasivas y promesas genéricas. Pero en los últimos meses ha habido un cambio de tono: varios grupos parlamentarios se han comprometido a impulsar iniciativas legislativas, lo que consideramos un avance, aunque queremos ser purdentes y no adelantar nada por el momento. La Dirección sigue manteniendo una postura conservadora, aunque ya no es impermeable a la presión institucional y social. 10. ¿Os habéis planteado llevar este asunto a instancias europeas o internacionales en materia de derechos humanos? Hasta la fecha, la AUGC ha concentrado sus esfuerzos en el ámbito nacional, impulsando tanto modificaciones legislativas como un diálogo institucional sostenido para corregir la aplicación del Código Penal Militar en situaciones policiales o fuera de servicio. En este sentido, hemos registrado ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley, en colaboración con el grupo parlamentario Sumar, que plantea la eliminación del apartado 5 del artículo 1 de la Ley Orgánica 14/2015, para impedir que la jurisdicción penal militar se aplique en contextos ajenos al estricto ámbito castrense. Esta iniciativa busca restaurar un marco garantista, acorde con la naturaleza policial de las funciones que desempeña la Guardia Civil en democracia. Además, se han realziado rondas de contactos con los principales grupos parlamentarios para trasladar la urgencia y legitimidad de esta reforma, y para explicar cómo esta medida no altera la naturaleza militar del Cuerpo, sino que corrige un uso desproporcionado del derecho penal militar que afecta gravemente a la seguridad jurídica y al ejercicio de derechos fundamentales. En cuanto al plano europeo, AUGC forma parte como miembro de pleno derecho de EUROMIL, la organización que agrupa a las asociaciones profesionales de personal militar de más de 20 países del entorno europeo. De hecho, actualmente ocupamos un puesto en su junta directiva, lo que nos permite participar de forma activa en el debate y el impulso de estándares comunes en derechos, garantías y condiciones profesionales para el personal uniformado. Este espacio de trabajo compartido con nuestros homólogos europeos nos permite avanzar de forma coordinada y propositiva en la mejora del modelo policial con naturaleza militar, situando nuestras reivindicaciones dentro de una agenda europea que apuesta por el respeto a los derechos fundamentales también en el ámbito castrense. Es desde esa vía, de construcción colectiva, desde donde confiamos en seguir impulsando cambios estructurales que acerquen nuestro marco normativo a los valores democráticos que compartimos con nuestros socios europeos. En definitiva, creemos que el camino hacia una Guardia Civil moderna y garantista pasa por consolidar consensos, fortalecer alianzas y promover una evolución legislativa que preserve lo mejor de nuestra tradición y al mismo tiempo garantice plenamente los derechos de quienes visten el uniforme. 11. ¿Qué mensaje lanzarías a los compañeros que temen represalias por alzar la voz contra este sistema? Que no están solos, que AUGC les respalda con 26000 afiliados. Alzar la voz no es un acto de insubordinación, es un acto de dignidad. No permitamos que el miedo silencie la justicia: quien defiende sus derechos también defiende los de todos. 12. ¿Y a la sociedad: qué debe saber la ciudadanía sobre cómo afecta el Código Penal Militar a quienes les protegen cada día desde la Guardia Civil? La ciudadanía debe saber que las mujeres y hombres de la Guardia Civil también son personas: con familias, con miedos, con principios y con una vocación de servicio que muchas veces implica renuncias que no se ven. Pero esa entrega tiene un coste oculto que pocos conocen: pueden perderlo todo e ingresar en prisión por una simple discusión o por un malentendido fuera de servicio, solo por el hecho de estar sometidos a un régimen penal excepcional pensado para tiempos de guerra, no para proteger las calles. Esto no va de privilegios, ni de corporativismo. Va de justicia. De derechos humanos. De democracia. Ningún servidor público que trabaje para proteger a los demás debería vivir con el miedo de ser castigado por una norma que se aplica con criterios distintos a los del resto de la sociedad. Mientras a un ciudadano se le garantizan sus derechos con todas las garantías del sistema penal ordinario, a un guardia civil se le puede imponer una condena militar por motivos que en cualquier otro colectivo serían resueltos con diálogo, mediación o, como mucho, un expediente administrativo. Lo que pedimos es lo mínimo exigible en una democracia madura: que quienes protegen los derechos de todos no vean los suyos recortados. Porque sin derechos plenos para los que nos protegen, no puede haber confianza, ni seguridad, ni verdadera justicia para la sociedad en su conjunto. La sociedad tiene que saber que detrás del uniforme hay personas. Y que esas personas no piden más, pero tampoco aceptan menos. Solo quieren ejercer su vocación con dignidad y con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano. Y esa es una causa que nos debería implicar a todos.
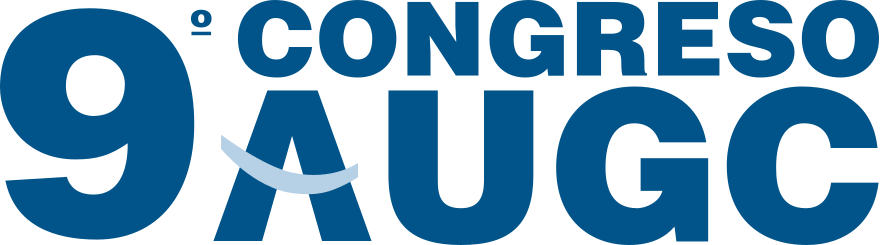

No responses yet